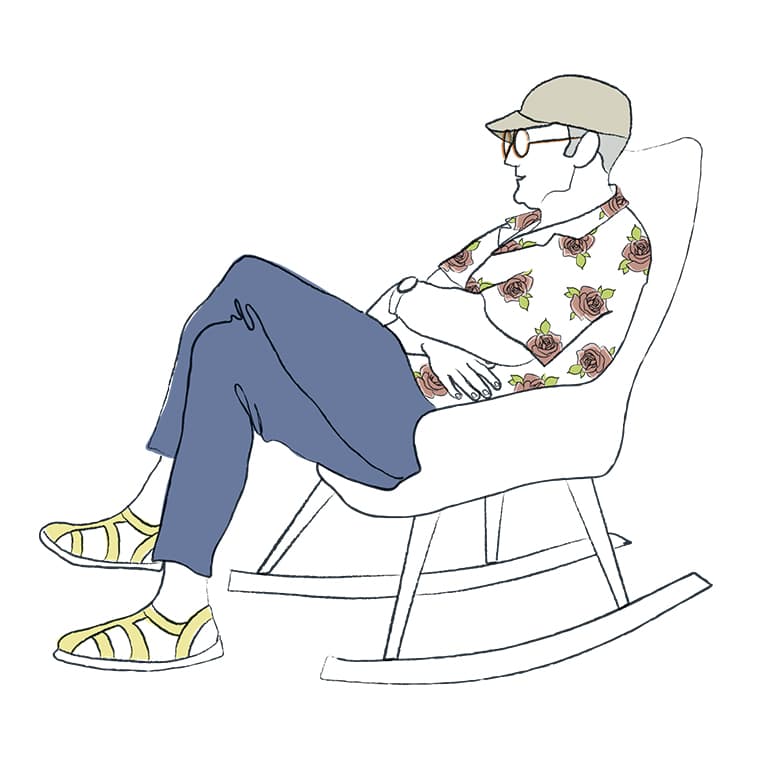Un despertador ruge ferozmente para despertar a Antonio de su sueño ligero. Hace rato que el día ha empezado, pero él se queda en la cama un poco más. Cuando sus ojos se acostumbran a la tenue luz del sol que se filtra entre las cortinas, Antonio decide empezar sus quehaceres. Se levanta de la cama con dificultad y se prepara el desayuno, que consiste en un café con leche y una tostada con mantequilla y mermelada de arándanos. Puesto que vive solo, y el médico no está ahí para reñirle, se permite estos caprichos cada mañana. Luego, pausadamente, Antonio se viste y sale hacia su pequeño jardín. Huele el aire y mira el cielo. Contempla como el color azul desaparece por unos segundos, puesto que unas nubes juguetonas se han interpuesto en su camino. Pero éstas salen corriendo otra vez, y devuelven un cielo de azul intenso, que alegra la vista y el alma a Antonio. Después de un buen rato, baja la cabeza y dirige su mirada inquisitiva hacia su precioso jardín. Y sonríe.
Cuando Rosa vivía, él nunca apreció las artes de la jardinería. Su esposa se ocupaba de la casa y del jardín, y, gracias a ella, aquel espacio de tierra estaba siempre repleto de flores de alegres colores que se cuidaban harmoniosamente, bajo las manos expertas de una mujer a quien le gustaba pasar horas y horas arrodillada ante ellas, y procurando que estuvieran siempre hermosas y llenas de vida. Antonio nunca sintió placer en hacer vivir a unos vegetales de colores que morían al cabo de poco de ser trasplantados.
– No entiendo cómo puedes dedicar tanto tiempo a cuidar estas cuatro flores.
Le criticaba a Rosa, medio enfadado, puesto que él llegaba cansado de su trabajo de ocho horas en la oficina, y la cena no estaba encima de la mesa, precisamente porque Rosa se había entretenido demasiado tiempo con el dichoso jardín.
– ¿Por qué no me ayudas?
Le inquiría su mujer, haciendo caso omiso del malhumor evidente de Antonio.
Pero nunca consiguió que su marido la ayudara con el abono, ni con plantar los tallos, ni siquiera regando las hojas y las flores para que éstas pudieran vivir más y mejor.
Dos meses después de la muerte de Rosa, Antonio se fijó en su jardín. Estaba agonizando. Todas las flores habían desaparecido, y la poca hierba que no había perecido tenía un color mustio y amarillo casi marrón. Aquel día lloró. Lloró solo en su jardín. En el jardín de Rosa que nunca había sido suyo, que nunca había ni querido, ni sabido, apreciar. Lloró de pena y de rabia. Quería pedirle perdón a su mujer. Quería decirle que, si volvía a su lado, él la ayudaría cada día, cada día, para que el jardín, el jardín de ambos, luciera perfecto, y fuese la envidia de todo el vecindario.
Pero Rosa no volvió, se quedó quieta y muda allí donde estaba.
Tres semanas después, Antonio volvió a salir de casa para observar el jardín. Había empeorado desde la vez anterior. Todo lo que despuntaba del suelo era de color marrón, y ya no quedaba ni el recuerdo de lo que antaño fue un hermoso jardín.
Con pesadumbre, aceptando la evidencia de que su mujer jamás regresaría, se dirigió a pie a la tienda donde alguna vez había comprado, a regañadientes, algún producto de jardín que Rosa le había encargado. El dependiente, amable y solícito, le vendió diversos productos para cuidar el jardín, y le obsequió con numerosos consejos, que él al principio obvió, pero que resultaron muy provechosos, cuando finalmente decidió ponerlos en práctica. La cara de Antonio el día que una flor brotó fue espectacular. Estuvo largo rato mirando aquel capullo en flor, pensando en su mujer, pidiéndole perdón por estar demasiado en la oficina y poco en casa donde, además, estaba ausente, siempre encerrado en la sala de estar, viendo partidos de fútbol que se entrelazaban los unos con los otros. Acarició aquel capullo en flor, mientras le hablaba. O hablaba con Rosa, ahora que ella ya no estaba.
Lo siento, Rosa, siento no haber estado a tu lado tanto como tú hubieras querido. Lo siento, iba diciendo Antonio, mientras el capullo se dejaba mecer por aquellos arrullos convertidos en pena, en lágrimas, en miedo. Y en aceptación. De que su mujer había muerto y que le había dejado el jardín como herencia sentimental.
Antonio se arrodilla frente a las flores que plantó ayer, cerca de la entrada. Observa el color amarillo intenso, y como sus hojas alargadas protegen los pétalos de múltiples formas. Intenta agacharse un poco más para poder olerlas, pero un pinchazo de dolor se lo impide. Ayer hizo demasiado esfuerzo plantándolas, y ahora su cuerpo le pasa factura. Sin problema. Durante los días siguientes, intentará trabajar en el jardín de manera más tranquila. De hecho, fue ayer cuando acabó de plantar todas las flores que el dependiente amable, que se llama Juan, le indicó como buenas opciones para su precioso jardín. Se han hecho buenos amigos, y, de vez en cuando, Juan pasa por delante del jardín de Antonio y contempla satisfecho lo hermoso y lleno de vida que está.
Cansado, pero satisfecho, después de regar con la manguera toda la retahíla de flores de colores, medidas y formas variadas, Antonio se sienta en la vieja mecedora que Rosa usaba para tejer, cuando el sol de la tarde le permitía quedarse en el jardín sin pasar demasiado calor.
Antonio contempla las flores. Sonríe.
Ve a una vecina pasar por delante de su casa haciendo running, y él la saluda afablemente, mientras ella le devuelve la sonrisa.
Un hombre de su edad pasa también por delante del jardín, y él le sonríe, recibiendo a cambio la misma moneda.
El día es demasiado bonito como para encerrarse dentro de casa, y Antonio se queda largo rato meciéndose, complacido por la suave brisa que le mueve los cabellos, el olor de sus plantas que lo envuelven con dulzura, la amabilidad muda de los vecinos, que le devuelven todas sus sonrisas, el azul del cielo pintado de blanco, el ruido de los grillos, el aroma de Rosa, que no desaparece ni de su olfato ni de su mente.
Si vieras el jardín, tu jardín, Rosa, estarías muy orgulloso de mi.
Le cuenta Antonio a su Rosa interior. Y él cierra los ojos, dejándose mecer lánguidamente, mientras su mujer le devuelve la sonrisa.